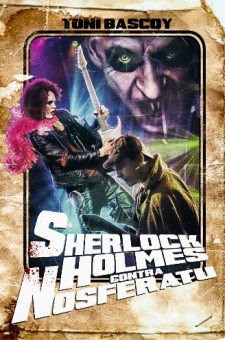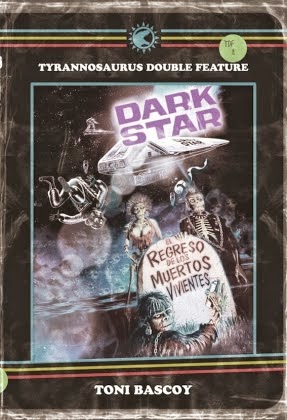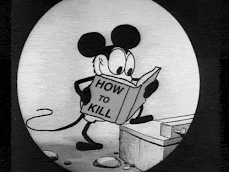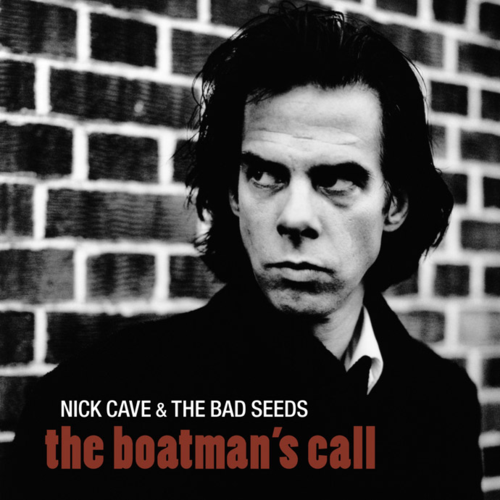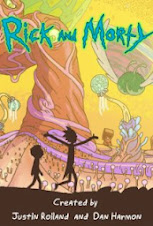[Primera parte, aquí]
La falta de conocimientos nunca le supuso un impedimento para conseguir, ni para conservar, un trabajo. Sin saber conducir consiguió emplearse como chófer del Excelentísimo Doctor Tiburio Nedesma de Argil, dueño del Juan Gris que un par de años atrás Ricardo había planeado robar durante diez meses junto a su cuadrilla. Cuando calcularon el precio que sacarían por el cuadro, dividido por los diez meses y los seis integrantes de la troup, decidieron que no salía a cuenta y se fue cada uno por su lado, como si aquello huebiese sido un curso universitario del que habían sacado sólo un poco de conocimientos vagos y poco prácticos. Hombre pragmático, aprovenchado que conocía el vecindario, Ricardo se presentó en la mansión en busca de trabajo. La casualidad hizo que justo esa mañana hubiesen despedido al antiguo chófer por robar la cubertería de plata y vendérsela a un prestamista; fue sacando las piezas de una en una, para que nadie se diera cuenta de la ausencia, hasta que al tercer día de tener que comer bocadillos la ausencia se hizo obvia. El analfabetismo hizo que Ricardo no hubiese podido leer el cartel de "Se busca chófer". Una vez más, suerte gana a preparación.
Ricardo condujo el Rolls Royce Phantom II hasta que el Excelentísimo Doctor Tiburio Nedesma de Argil se se enteró de que no sabía conducir, pasando a usar el Citroën 15CV desde entonces para sus desplazamientos.
Ricardo dejó de trabajar para el Exceléntísimo Doctor Tiburio Nedesma de Argil cuando éste último murió en un accidente de aviación. Tras dejarlo en el aeropuerto,el Exceléntísimo Doctor Tiburio Nedesma de Argil le pidió a Ricardo que limpiase a fondo, por fuera y por dentro (hizo hincapié en el "y por dentro", como si fuese un detalle que la gente soliese pasar por alto, y no la mitad del trabajo) el Citroën, una tarea que le llevó a Ricardo una tarde entera y que, a posteriori y conociendo la trájica noticia de la defunción de su empleador, consideró un tiempo perdido. Se dijo a sí mismo que nunca más volvería a trabajar, pero las circunstancias suelen ser más poderosas que las intenciones, y cuando tres semanas después se le acabaron los ahorros tuvo que volver al tajo. Ricardo no sabía lo que era la ironía, así que no pudo apreciarla en el hecho de conseguir empleo como lava coches.

Su sueldo era un fijo mensual de cero pesetas más propinas, lo que le hacía depender en grado sumo de su simpatía y don de gentes, dos facultades de las que carecía, como la de respirar bajo el agua o recitar poemas de e.e. cummings por ciencia infusa, por ejemplo. Se alimentaba de lo que robaba en el ultramarinos junto al servicio de lava coches, bollería industrial básicamente, y vivió durante un tiempo en casas de amigos. Un día se dijo a sí mismo que ya no podía seguir durmiento en sofás ajenos, así que se compró uno y lo iba llevando de casa en casa. En una de estas casas conoció a su futura esposa, Mónica, que en ese entonces era la pareja de su anfitrión, Héctor Gil. Mónica era pescadera y Héctor churrero; ella tenía las manos rojas y llenas de sabañones, y él salpicadas de quemaduras de aceite. Cuando llegaban a casa se acurrucaban en la cama y se frotaban las manos mutuamente para alcanzar una temperatura media que ellos consideraban la felicidad conyugal. El flechazo entre Ricardo y Mónica fue instantáneo y mutuo, y ya la segunda noche ella se pasó de la cama al sofá, comprendiendo que el amor poco o nada tiene que ver con la tibieza.
Mónica tenía la fama de haberle provocado un orgasmo tan potente a un antiguo amante que lo había dejado vizco. El vizco era Evaristo, dueño de un horno de tueste de pipas, y que en realidad no era vizco, sino que de niño un asno le había dado una coz en el ojo derecho y se lo había vaciado. Se colocaba el ojo de cristal ligeramente estrábico para que nadie sospechara que era falso, como el que se espolvorea caspa en la peluca. Sobre el orgasmo en sí, nadie sabe nada a ciencia cierta.
La misma estrategia de reconocer un mal menor la seguía Ricardo por su cuenta e invención. Cuando llegaba a casa por la noche y reconocía haber bebido con los amigos y cometido la estupidez de conducir borracho, Mónica sabía que se habían ido de putas porque ni él ni ninguno de sus amigos tenían coche. Nunca le preocupó que su marido fuese asiduo de los prostíbulos: lo sospechaba desde que se conocieron, y lo confirmó la primera vez que se acostaron juntos y él exclamó "¡Hurra, tetas gratis!". Le espolvoreaba los calzoncillos con polvos mata liendres, y asunto arreglado.
Pero en realidad, Ricardo sólo le fue infiel a su mujer una vez, ninguna si hacía caso a su amigo Gregorio, que siempre afirmaba que el sexo en posición vertical no cuenta (ni a nivel legal ni moral). A la tercera en discordia, Ricardo la conoció a la salida de un bar. Ya estaba amaneciendo y ella insistía en que el sereno la estaba siguiendo con fines deshonestos. Ricardo accedió a acompañarla, y el sereno desapareció entre las sombras, y si esa madrugada hubiese niebla, también entre la niebla. Ella le dijo que era una mujer casada. Él, como un personaje de esas películas policíacas que tanto le gustaban, le respondió que las mujeres casadas eran sus favoritas, que de hecho estaba casado con una.
La advertencia de que estaba casada no fué por un arranque de honradez, sino para comunicarle que en su casa no podrían continuar con las negociaciones. La casa de Ricardo también estaba descartada, y como los fondos que sumaban entre ambos no daba ni para un cigarrillo suelto, descartaron un hotel, hostal o pensión.
Se apretaron entre dos furgonetas de reparto mientras los transportistas desayunaban en una cafetería allí al lado; ella se remangó la falda e intentó denodadamente bajarse las bragas hasta que comprendió que no llevaba; él se sacó el asunto por la cremallera ya abierta y le frotó el extremo flácido en la entrepierna de ella, sustituyendo la erección con la fuerza motriz de su mano. Ricardo oyó una corriente de agua que comenzó a empapar sus pantalones, como si uno de los dos se estuviera orinando, aunque no sabría precisar cuál. De pronto una silueta salió de entre las sombras, golpeó a Ricardo en la cara con un palo, y se llevó de allí a rastras a la señora. El sereno resultó ser el marido.
Cuando la mujer de Ricardo se murió tras una larga enfermedad, él sintió, sobre todo, alivio. Como no sintió nada de pena tuvo que simularla y, como todo lo simulado, tendió a la exageración: no se le ocurrió otra cosa que intentar suicidarse; pero sólo un poco, sin ganas, por el qué dirán y porque le daba menos pereza que un par de años de planto fingido. Se tiró por la ventana, pero vivían en un segundo y sobre un gallinero, así que rompió la uralita del tejado, dio un susto de muerte a las gallinas, se peló un codo y echó a perder una muda, nada más.
El señor Lucas, portero del inmueble y dueño del gallinero (clandestino), en primera instancia quiso reclamarle a Ricardo los gastos de reparación del tejadillo, hasta que alguien le indicó que sería indigno por su parte dadas las circunstancias. Se le había pasado por alto el intento de suicidio, así de discreto había sido. El incidente salió fuera de las fronteras del vecindario, hasta las autoridades pertinentes, que se vieron obligadas a clausurar el gallinero ilegal, aunque maldita la gracia que les hizo todo el papeleo a unos días de las vacaciones de Navidad.
El gallinero proveía de huevos caseros y capones navideños a todo el inmueble, por lo que su clausura convirtió a Ricardo en persona non grata. Se le excluyó de las felicitaciones navideñas y se le dejaban bolsas de basura en su puerta los días en que habían comido pescado.
Ricardo dejó de lavarse y se le veía hablando solo por la calle. Hablaba con su difunto padre, son su difunto jefe y con dos amigos que había hecho en la cárcel y que no sabía si estaban vivos o difuntos. Con su difunta esposa ya no se hablaba, pero se cruzaban miradas cómplices que decían mucho más que las palabras. Seguía robando bollería industrial por las tiendas del barrio, pero nadie le decía nada. Su estado llegó a oídos de sus hermanos, pero bastante tenía cada uno con lo suyo, y nadie hizo nada. Dejó de salir de casa. Leía viejos periódicos en voz alta, y siempre creía que las noticias eran de actualidad, una y otra vez. Se alimentaba de la basura que sus vecinos le dejaban en la puerta y un día se murió atragantado con una espina de pescado.
Durante un tiempo el olor a podredumbre que salía del piso se hizo insoportable, pero el olor a pescado podrido delante de la puerta lo solapó hasta que el cuerpo de Ricardo fue consumido por los gusanos. El jirón de ropa y montón de huesos secos en que se combirtió Ricardo se mezcló con los cascotes cuando demolieron el edificio siete años después. Todos sus hermanos habían muerto, y todo aquel que lo había conocido en algún momento lo había olvidado hacía tiempo. Como si nunca hubiese existido.