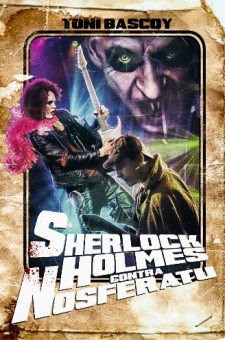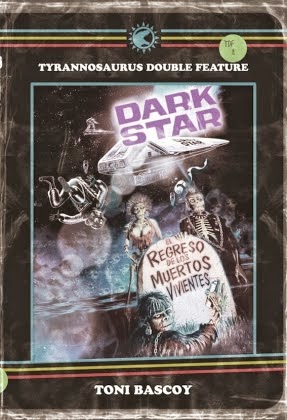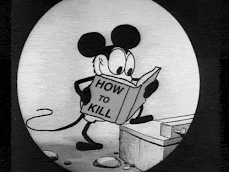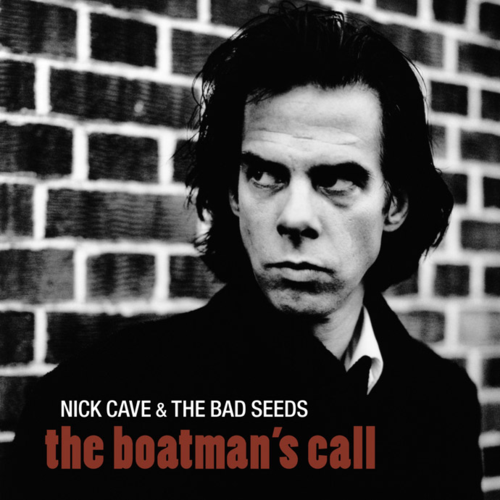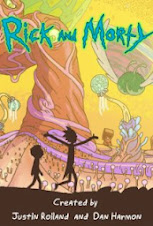Garden no se aparta de las premisas estética y narrativas habituales de Yokoyama: personajes
asexuados, inexpresivos, en constante movimiento, una extensión del Desnudo
bajando una escalera nº2 de Duchamp desplegado en viñetas; pero lleva esa
premisa a sus máximas cotas de precisión y maravilla. Un número indeterminado
de personajes anónimos, que son multitud y, por tanto, son uno, se cuelan por
una grieta del muro que cierra un jardín, el Garden titular, que bien podría
ser un continente o un planeta, ya que su extensión es infinita y los prodigios
que allí se tienden, innumerables.
A partir de ahí, Yokoyama deja que los personajes, ejes de
coordenadas en movimiento, trayectorias, vectores mas que seres humanos, avancen
con la inercia del ímpetu que les posee: la curiosidad. Solo dos propiedades
los caracterizan: la curiosidad y la culpa; la primera se percibe en su deseo
de ver, la segunda en el recelo a no ser vistos, por miedo al castigo: Garden, como el jardín del edén, castiga la curiosidad, las figuras han entrado
ilegalmente en él, y se esconden de los vigilantes que lo recorren, o lo que
ellos creen que son vigilantes, ya que ese continente parece deshabitado a
pesar de estar repleto de edificaciones y estructuras complejas, que uno
imaginaría llenas, si no de residentes, sí al menos de encargados de su
mantenimiento. Pero el jardín parece una extraordinariamente enrevesada máquina
de movimiento perpetuo que no necesita causa ni razón: existe porque sí.
No hay más argumento que este: Yokoyama libera su obra de esa
necesidad de contar y se queda con la esencia: el movimiento congelado en
viñetas, una especie de cubismo dinámico, en constante avance. No hay trama, no
hay personajes tal cual, ya que son cambiantes y anónimos, no hay principio ni
final. Comienza in medias res y termina tres veces, es decir, el fluir se
divide en tres afluentes.
¿Es pues, Garden, legible? Por extraño que parezca, resulta
fascinante, una lectura absorbente que, al igual que sus protagonistas, no
puede detenerse. Yokoyama despliega una sucesión de espacios a cual más
extraordinario, un planeta extraterreste que produce una sensación constante de
maravilla, como el Cuarto Mundo de Kirby o Las ciudades oscuras de Schuiten y
Peeters, pero despojado de la necesidad de contar algo. Privado del argumento,
liberado del peso de la historia, el autor se recrea en la plasmación de
extraordinarias mecánicas y de lugares asombrosos. Y no solo nosotros, como
lectores, nos sentimos impresionados por lo inusual de lo que aparece ante
nuestros ojos, los propios personajes también se ven superados por los
prodigios de los que son testigos, y de hecho no dejan de reiterarlo: el
asombro ante lo que ven, la maravilla de lo que perciben les impulsa a seguir
en su avance, a no detenerse, a ver lo siguiente. La obra no es más que una
cartografía, una descripción del mundo y sus maravillas, como un Marco Polo
múltiple. En un momento dado unos aviones que sobrevuelan el jardín sueltan al
aire, como pasquines, fotografías aéreas que, convenientemente reordenadas, se
convierten en un mapa del territorio, una cartografía en tiempo real, donde los
propios personajes se ven fotografiados, capturados en su movimiento clandestino. La obra
es, pues, una cartografía de sí misma, un espejo borgiano que se retroalimenta
y repite hasta el infinito.
Los diálogos, escuetos, desapasionados, casi
mecánicos, no hacen más que reforzar lo que vemos: los personajes señalan lo
que observan, se complacen y refocilan en su propio asombro, se recuerdan que
tengan cuidado ante el eventual peligro, como una mente colmena que necesita,
continuamente, reforzar sus conexiones, en lo positivo y en lo negativo. Estos subrayados, lejos de ser
reiterativos, intensifican la sensación de maravilla, pues, por un lado, nos
hace empatizar con los personajes, pues su asombro y el nuestro nos unen; y por
otro lado hace que nos detengamos: las palabras son pequeños baches, hitos que
impiden que el fluir de la narración se vuelva un paisaje borroso e indeterminado. En los cómics sin diálogo se corre el peligro de dejarse llevar, de pasar las páginas de forma automática. Yokoyama pisa el freno y nos hace avanzar al paso. Las viñetas son
fotografías como las que realiza uno de los personajes, quizás el único que
podemos reconocer a lo largo de toda la obra: una figura de vestimenta rallada que
se parapeta tras una cámara fotográfica. Cada flash de su cámara cristaliza uno
de estos momentos, los congela y hace reales, deja constancia de su existencia,
y cuando esas fotografías se positivan se convierten en recordatorio de lo
sucedido. Si no fuera por ellas, podríamos considerarlo todo como un elaborado
sueño, pues la lógica que lo sustenta (su falta de funcionalidad, su transición
de espacios cerrados, casi amnióticos, a otros inabarcables, las maquinarias
sin finalidad…) parece onírica.