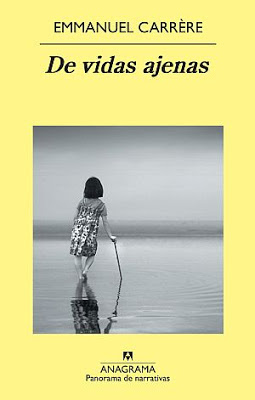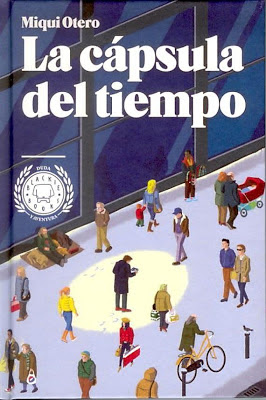"Sólo dos personas se suicidaron tirándose por la ventana. Y ninguna de las dos eran banqueros.
La prosperidad de la década de 1920 animó a millones de estadounidenses a comprar acciones y participaciones y a utilizar el valor de las acciones que compraban como garantía de los préstamos que necesitaban para comprar esas mismas acciones. Fue una burbuja económica clásica, que estalló definitivamente el Jueves Negro, el 24 de octubre de 1929, cuando el valor de todas esas acciones cayó en catorce mil millones de dólares en un solo día. El pánico hizo que las ventas fueran tan rápidas que la Bolsa de Nueva York fue incapaz de seguir el ritmo de las transacciones que se hacían.
En unas horas ya se había forjado la leyenda: los periodistas corrían por Wall Street a la caza de historias sobre inversores arruinados que saltaban de los rascacielos. El New York Times del día siguiente informaba de que se estaban difundiendo rumores "desenfrenados y falsos", incluida la creencia popular de que once especuladores ya se habían suicidado, y que la multitud se había agrupado al confundir un hombre que trabajaba en una azotea de Wall Street con un banquero a punto de saltar.
Los cómicos empezaron inmediatamente a contar chistes sobre los supuestos suicidas, y Will Rogers declaró, con elegancia, que "había que hacer cola para poder llegar a una ventana desde la que saltar".
Nada de esto era cierto. Aunque sí hubo mucho pánico e incertidumbre, quince días después del crac, el médico forense de Nueva York anunció que los suicidios durante ese período se habían reducido respecto al año anterior. El economista John Kenneth Galbraith lo corroboró en su contrastada historia El Crac del 29 (1954), que concluía: "La ola de suicidios que siguió a la caída de la Bolsa forma parte de la leyenda de 1929. No existió".
Un estudio detallado de los registros de suicidios de la época, llevado a cabo en la década de 1980, lo confirmó. En el Nueva York de entre 1921 y 1931, saltar desde un lugar elevado era el segundo método más frecuente de suicidio. Entre el Jueves Negro y el final de 1929, el New York Times informó de de cien intentos de suicidio, ya fueran consumados o no. De ellos, sólo cuatro fueron relacionados con el crac, y sólo dos se dieron en Wall Street.
Las dos personas que saltaron en Wall Street lo hicieron en noviembre. Hulda Borowski, un corredor de bonos de cincuenta y un años de edad, estaba "al borde del agotamiento por exceso de trabajo", sgún se dijo; George E. Cutler, un exitoso mayorista de verduras, se sintió muy frustrado cuando le dijeron que su abogado no podía atenderlo y saltó desde la séptima planta del edificio de su letrado.
De todos modos, es cierto que las recesiones llevan al suicidio. Durante la Gran Depresión, que siguió al crac de 1929, se registró un aumento del 30 por ciento en la tasa de suicidios en Estados Unidos y Gran Bretaña, y la misma pauta se ha visto repetida en crisis económicas más recientes. The Lancet publicó un estudio en 2009 en el que se analizaban veintiséis países europeos y detectó un aumento del 0'8 por ciento en el número de suicidios por cada punto porcentual de aumento del desempleo.
Durante la crisis que siguió a la debacle financiera de 2008, los psicólogos estadounidenses inventaron un término para describir el fenómeno: econocidio. "
El nuevo pequeño gran libro de la ignorancia, John Lloyd y John Mitchinson (Paidós, 2012)