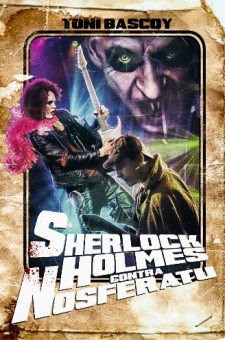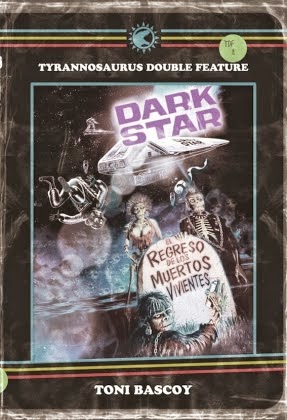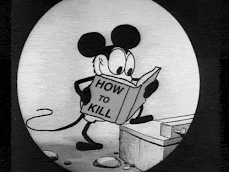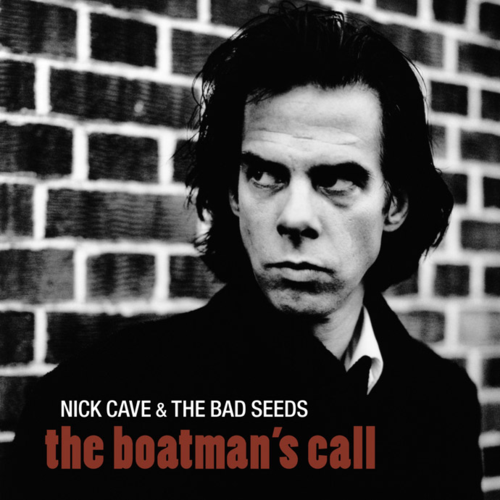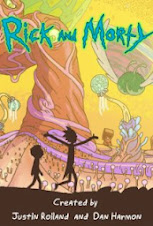Gita comenzó a pasarse por el almacén a la menor excusa, y yo me convertí en el proveedor oficial de jardinería. Un día comimos juntos, y pronto, de forma natural, se convirtió en tradición. Helena se puso celosa de nuestra relación y comenzó a evitarnos. En el coche, cuando conducía ella, ponía la radio y no decía palabra en todo el trayecto; cuando conducía otro, se sentaba atrás, con los brazos cruzados, mirando por la ventanilla sin decir palabra. Un alivio.
Gita comenzó a pasarse por el almacén a la menor excusa, y yo me convertí en el proveedor oficial de jardinería. Un día comimos juntos, y pronto, de forma natural, se convirtió en tradición. Helena se puso celosa de nuestra relación y comenzó a evitarnos. En el coche, cuando conducía ella, ponía la radio y no decía palabra en todo el trayecto; cuando conducía otro, se sentaba atrás, con los brazos cruzados, mirando por la ventanilla sin decir palabra. Un alivio.Un sábado que conducía Gita, cuando nos quedamos los dos solos, me preguntó si me apetecía tomar algo, y al instante le respondí que sí. Dos cosas tienen en común todas las parejas que he tenido: iniciativa y un adorable pliegue en el antebrazo, a un par de centímetro del interior del codo.
Subimos un momento a su piso para que se quitase el traje de faena. Los mozos de almacén, por suerte, bajo la funda vestimos como personas normales. El piso olía a mil aromas mezclados que serpenteaban a nuestro alrededor, acercándose y alejándose al menor cambio de temperatura o presión, al menor movimiento que se produjese dentro de aquel cubo hermético. Hasta para una persona tan poco olfativa como yo, resultaba agobiante como una perfumería. Mientras Gita se cambiaba en el dormitorio yo curioseé los libros en las estanterías. Greatest Hits de salón de lector poco avezado. Una pequeña decepción.
Junto a la ventana había un frondoso rosal cargado de flores color canela. Me acerqué y comprobé que su aroma era uno de los muchos que habían pasado por mi pituitaria: un olor a ajenjo y melocotón, a pimienta y a miel. Los pétalos, vistos de cerca, pasaban del carmín intenso en la base, a un amarillo pálido que quemaba los bordes. Unos pétalos carnosos, pesados, surcados de venas.
Enfrascado en las rosas me sorprendió Gita, que me dijo que la planta también se llamaba Gita. Casi me asustó que llamase a su rosal como a ella misma, pero ella me corrigió: la que se llamaba Gita no era la planta, sino la rosa. Mme. Gita, para ser más precisos. La había creado su madre, botánica, cruzando la Baby Masquerade y la Orpheline de Juillet. Cómo puedo recordar estos detalles y haber olvidado la cara de Gita es uno de esos misterios de la mente que nunca comprenderé.
Le pregunté si podía ir al baño a refrescarme (como en una película de los años cuarenta) y allí descubrí de dónde procedían, al menos, el ochenta por ciento de los olores de la casa: los bordes de la bañera, varias estanterías y repisas y en general toda superficie horizontal, estaban cubiertas, plagadas, tomadas, invadidas por perfumes, cremas, geles, jabones, talcos de colores, aceites, aguas de colonia, ambientadores y demás frascos indescifrables para un ser humano masculino. Me senté para echar un pis (tenía miedo a que se me escapase una gota en esa Shangri-La de la higiene corporal) y, tras tirar de la cadena, me lavé la cara. Y aquí comenzó mi drama: tras secarme la cara me di cuenta de que no recordaba dónde había posado las gafas. Comencé a tantear entre los frascos de las repisas más próximas, con extremo cuidado para no tirar nada. Ningún resultado. Me puse nervioso; repasé las estanterías más meticulosamente; me puse más nervioso; me tranquilicé: quizás había cometido el típico error de principiante, me dije, y comprobé que no tenía las gafas en la cabeza, en un bolsillo, colgadas del cuello de la camiseta. Oficialmente perdí los nervios. La mente me funcionaba a mil por hora, buscando excusas para explicar mi demora: tanto si me estaba masturbando como echando una larga cagada, había perdido casi todos los puntos frente a Gita. Además, había oído la cisterna hacía una eternidad: ¿qué coño me podía haber retenido en el baño cinco minutos?
En estas encontré las gafas sobre unas toallas en una repisa frente al retrete y recordé que al ponerlas allí pensé que estarían seguras. Salgo al salón e improviso que me he quedado fascinado con su colección de perfumes. Gita parece embarazada por el comentario. Me siento a su lado en el sofá y ella me explica que su madre estaba un poco obsesionada con la higiene. En realidad, se sincera, sufría un grave caso de TOC que le imposibilitaba llevar una vida normal, a ella y a todos los de su entorno. Le pregunto por qué habla de ella en pasado, y me responde que murió hace seis años. Le digo que lo siento y ella me da las gracias. Noto que necesita desahogarse y le tiro un poco de la lengua.
Su madre se ocupaba de la higiene de toda la familia: bañó a Gita hasta que ésta cumplió los once años y se cuadró e insistió en bañarse sola. Aún así, su madre le obligaba a hacerlo con la puerta entreabierta. Esto hasta los trece años, cuando el pudor de las nuevas voluptuosidades pudo más que el miedo a su madre. Entonces comenzó una guerra fría. Gita no lo supo al principio, pero su madre le pintaba pequeños puntos con un rotulador en lugares estratégicos (entre los omóplatos, en la corva de la rodilla, detrás de las orejas…) mientras Gita dormía, y a la noche siguiente comprobaba si seguían allí. Si se había lavado bien, si se había frotado con esmero, los puntos tendrían que haber desaparecido.
Una noche su madre la despertó con gritos y la arrastró hasta la bañera, le arrancó el camisón y la abrasó con agua hirviendo, frotándole con un cepillo mientras le gritaba que era una guarra. Después de esto la internaron en un centro psiquiátrico y se murió a los ocho años, apagándose poco a poco sumida en una depresión. Bueno, esto último me lo he inventado, quizás murió de un problema cardíaco congénito, no sé. Tampoco sé cómo Gita se pudo sincerar tanto conmigo. Yo, por mi parte, me pasé el rato echando miradas furtivas a su escote, donde comprobé que no tenía marca de biquini y me pregunté si sería nudista o haría topless o si tendría ese color de piel acaramelado de nacimiento. Todas las posibilidades me parecieron insoportablemente excitantes y crucé las piernas mientras trataba de consolarla con la mirada.
Me pregunta si me apetece una copa y le digo que sí: ¿qué te apetece?, cualquier cosa. Se levanta y se va a la cocina y yo veo en una estantería, justo detrás de donde ella estaba hasta hace unos segundos, una fotografía en la que salen riéndose Gita y una chica pelirroja y otra con el pelo muy corto y otra que se parece a Z. Me acerco y compruebo que efectivamente es Z y la sangre que se me acumulaba en la polla se me reparte por todo el cuerpo y me quedo lívido. [Continuará]