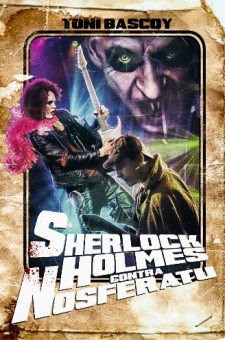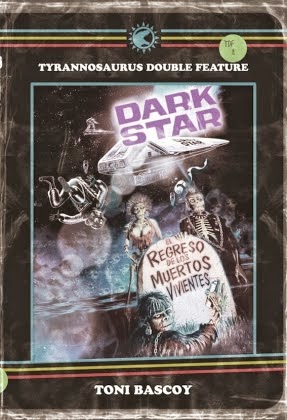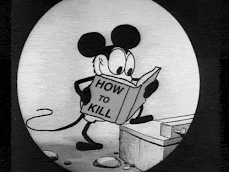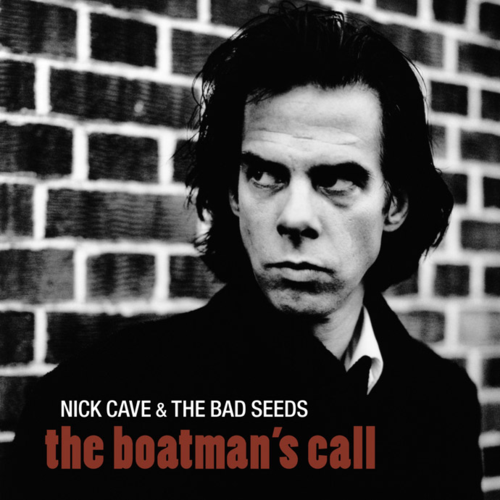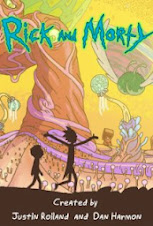[Continuación] Paso una serie imprecisa de días en un plácido duermevela, un parpadeo de luces y sombras como si me hubiese quedado adormilado contra la ventanilla de un tren. Me despierto sentado en la penumbra de una sala de proyección, el cuerpo ingrávido y la mente a la altura del esternón, reptando poco a poco hasta su posición habitual detrás de las cejas. Sustituyo el parpadeo neuronal por el del celuloide pasando a veinticuatro fotogramas por segundo en la pequeña pantalla que se recorta con precisión frente a mí. Rótulos numerados separan cada secuencia, que parecen comenzar in medias res. Alguien chasquea la lengua como signo de desaprobación a mi lado. Giro lentamente la cabeza y veo que en la butaca contigua está sentado un tipo con un pequeño ordenador portátil en las rodillas. Toma notas mirando alternativamente la pantalla del ordenador y la de cine con unas manos largas y nudosas como dos viudas negras. De reojo ve que lo estoy mirando y me dice que le parece increíble que el programa subraye en rojo la palabra “pene”. “¿Qué diferencia hay entre un pene y un riñón?”
[Continuación] Paso una serie imprecisa de días en un plácido duermevela, un parpadeo de luces y sombras como si me hubiese quedado adormilado contra la ventanilla de un tren. Me despierto sentado en la penumbra de una sala de proyección, el cuerpo ingrávido y la mente a la altura del esternón, reptando poco a poco hasta su posición habitual detrás de las cejas. Sustituyo el parpadeo neuronal por el del celuloide pasando a veinticuatro fotogramas por segundo en la pequeña pantalla que se recorta con precisión frente a mí. Rótulos numerados separan cada secuencia, que parecen comenzar in medias res. Alguien chasquea la lengua como signo de desaprobación a mi lado. Giro lentamente la cabeza y veo que en la butaca contigua está sentado un tipo con un pequeño ordenador portátil en las rodillas. Toma notas mirando alternativamente la pantalla del ordenador y la de cine con unas manos largas y nudosas como dos viudas negras. De reojo ve que lo estoy mirando y me dice que le parece increíble que el programa subraye en rojo la palabra “pene”. “¿Qué diferencia hay entre un pene y un riñón?” Pene. En ese momento recuerdo el catéter y tanteo con cuidado mi entrepierna. Con gran alivio compruebo que ya me han extraído la sonda. De pronto noto un picor y una desazón que no puede ser sólo física. El tipo a mi lado bosteza y pide que vuelvan a proyectar desde el principio. Mientras acaban la operación me guiña un ojo y me dice que voy a ser una estrella. Intento preguntarle qué quiere decir pero las cuerdas vocales no me responden y sólo puedo emitir un grave estertor que suena como el pedo de un muerto. Como si el tipo me leyese la mente, me pregunta: “¿Y qué diferencia hay entre un pedo y un eructo?” Tomando mi rostro de incredulidad como interlocución, concluye: “Pues adivina cuál subraya en rojo el puto programa”. Al parecer, me explica, una línea roja rodea todos los órganos comprendidos entre el ombligo y la arruga inguinal, con sus funciones fisiológicas correspondientes, marcándolos como tabú. Uno puede comer pero no cagar, beber pero no mear, correr pero no correrse, etc. Y esta zona, sin embargo, no sólo es la protagonista, sino también la principal destinataria de la totalidad de sus producciones. Por eso decidieron llamar al estudio Red Line.
Y Red Line Productions es lo que puede leerse al principio de la bobina. Con un sonido deficiente Samantha llora en brazos de un tipo que le acaricia el cabello; en primer plano su expresión demuda de paternalismo a pura lascivia. Muy de cine mudo. Tras un corte cuatro tipos viajan en coche. Hablan de una invasión inminente de naturaleza desconocida cuando la cámara se centra en tres chicas sentadas en la cuneta junto a su coche, con la capota abierta y el motor humeante. Un primerísimo plano de una de ellas muestra que tiene los ojos de distinto color; más aún: uno de ellos tiene la pupila felina. Tras otro corte un tipo está pintando un retrato de una chica desnuda que posa frente a él, con un libro en el regazo. Él le pide que lea mientras la pinta. El libro que lee se titula “El desprecio de Katharine”, aunque en el retrato lo sustituye por “Madame Bovary”. Lee un párrafo donde el marido de Katharine se acuesta con una compañera de trabajo, a la sazón mujer del jefe de Katharine. A estas alturas ya sólo echo de menos a un tipo con parche para redondear mi desconcierto. Como si un semidiós del recochineo rigiese mi destino, de pronto aparezco yo en pantalla: inconsciente en una habitación de hospital; Samantha me clava una vía en el brazo y un chorro de sangre le mancha el uniforme. Parece conocerme: es decir, su personaje parece conocer al mío. Me habla con cariño a pesar de estar en coma (dice), y me coloca el flequillo con los ojos empañados.
Una puerta se abre a nuestras espaldas, distrayéndome de la proyección. Una voz conocida saluda a mi compañero de visionado. Me giro y veo que es Frank Capra Jr.
“¿Podrás hacer algo con todo esto?”, le pregunta.
“Algo saldrá”, le contesta. [Continuará]